
EL REY QUE CAMINA CON LOS DESPLAZADOS
Juan 12:15
«No teman, pueblo de Sion; mira, tu rey viene, montado en un pollino de asna.”
Jesús entra a Jerusalén sin espada, sin ejército, sin carroza. Llega montado en un pollino de asna: signo de humildad, de paz, de vulnerabilidad. No entra como los emperadores del mundo, sino como el Siervo de Dios que camina con los últimos. Su entrada no es triunfalista, sino esperanzadora; no impone miedo, sino que anuncia consuelo.
En esta Semana Santa, vemos en Jesús no solo al Mesías, sino al migrante. Su llegada recuerda a tantos hermanos y hermanas latinoamericanos que, dejando su tierra, cruzan fronteras con la esperanza de una vida más digna. No lo hacen en busca de poder, sino de pan. No huyen para conquistar, sino para sobrevivir.
“¡No teman!”, dice el evangelio. Pero nuestras sociedades muchas veces responden con rechazo, con muros, con leyes que deshumanizan. Nos toca preguntarnos: ¿cómo recibimos a quienes llegan? ¿Los vemos con los ojos del Cristo que entra en Jerusalén o con la mirada de los fariseos que temen perder el control?
Recibir al migrante es recibir a Jesús. Acoger al extranjero es honrar su realeza humilde. Como Iglesia que cree en la justicia y el amor encarnado, somos llamados a abrir las puertas, a tender puentes, a levantar nuestras voces en defensa de la dignidad humana. Porque el Reino de Dios no llega en aviones ni limusinas, sino sobre los pies cansados de quienes aún esperan esperanza.
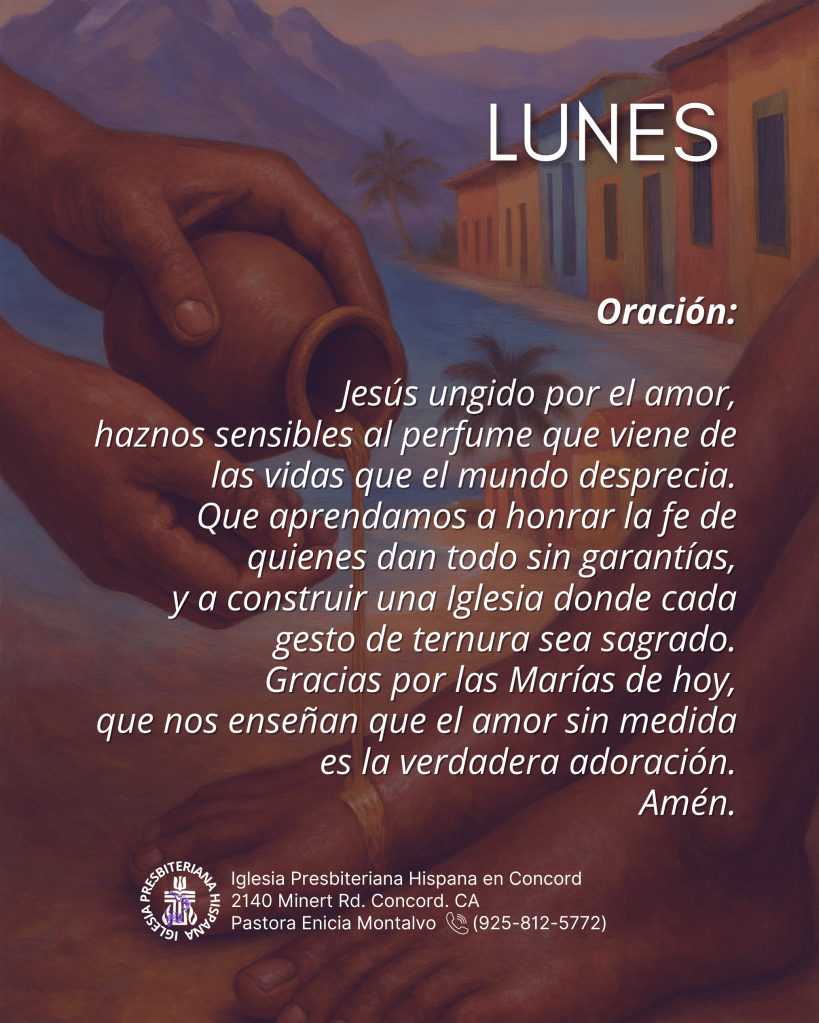
PERFUME ENTRE FRONTERAS
Juan 12:1–11
“Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, que era muy caro, ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos; y la casa se llenó con la fragancia del perfume.” (v.3)
En la casa de Lázaro, una mujer migrante del corazón —María— rompe las lógicas del cálculo y del mérito. No pregunta si vale la pena, no espera recompensa. Simplemente ama. Su gesto, libre y escandaloso, rompe el frasco de lo correcto y lo llena de ternura radical. La casa se inunda de una fragancia que aún hoy atraviesa la historia.
Como María, muchas comunidades migrantes en Estados Unidos derraman cada día el perfume de su fe, su resiliencia, su cultura, su esperanza. No tienen títulos ni ciudadanía garantizada. Pero ofrecen algo más profundo: el testimonio de una vida que insiste en amar en medio del rechazo, en construir en medio de la precariedad, en sembrar aunque no vean aún la cosecha.
Y, sin embargo, como en el relato, siempre hay voces que murmuran: “¿Por qué este derroche?” Judas —símbolo de la lógica utilitarista y excluyente— representa al sistema que no sabe ver la belleza ni el valor del sacrificio silencioso. Un sistema que prefiere contar el dinero que abrazar la dignidad.
Pero Jesús defiende a María. Y con ella, a todos los cuerpos despreciados, a todas las ofrendas invisibles. Él honra ese acto como preparación para su sepultura: como si dijera que el Reino de Dios se construye con gestos como este, no con poder, sino con amor valiente y generoso.
Hoy, la fragancia del Reino sigue viniendo desde abajo. Desde mujeres que sostienen familias con dos trabajos. Desde abuelas que cuidan nietos mientras oran en voz baja. Desde jóvenes que traducen documentos y sueños para sus padres. Desde quienes cruzan desiertos con la esperanza como equipaje.
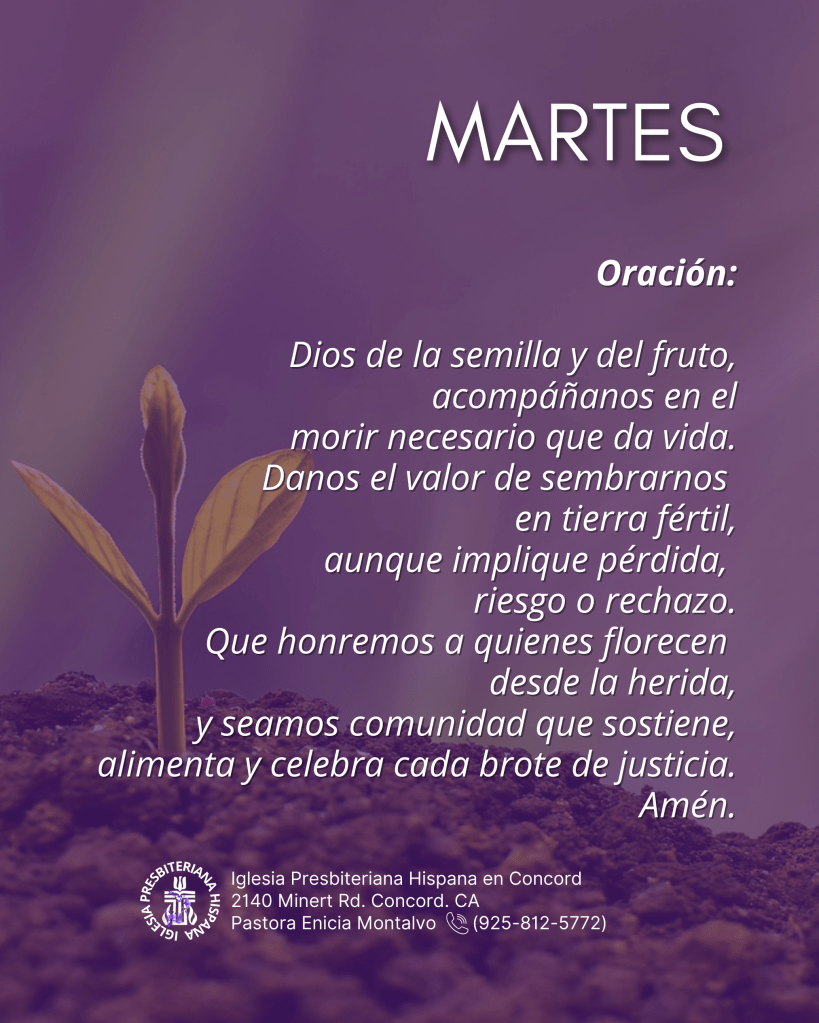
SI EL GRANO MUERE…
Juan 12:24
“Les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo; pero si muere, produce mucho fruto.”
Jesús nos habla en esta imagen sencilla y poderosa: un grano de trigo que muere para dar fruto. No es una invitación al sufrimiento por sí mismo, sino una verdad profunda del Reino: la vida nueva brota del riesgo, del compromiso, del acto valiente de entregarse por amor. La resurrección no viene sin cruz, ni la justicia sin lucha.
En nuestras comunidades migrantes, racializadas y empobrecidas, esta palabra resuena con carne y hueso. Cuántas personas viven como ese grano: enterradas en la invisibilidad, cargando con el miedo a ser descubiertas, rechazadas, deportadas, silenciadas. Y aun así, florecen. Con cada acto cotidiano de resistencia —trabajar, estudiar, cuidar, cantar, amar— desafían al sistema que les quiere solos, callados, sin raíces.
La transformación pasa por el dolor, sí, pero también por la esperanza activa. Jesús no romantiza el sufrimiento, lo redime. Nos enseña que el sacrificio por amor, por justicia, por verdad, nunca es en vano. Que incluso lo que parece enterrado o perdido puede convertirse en semilla del Reino.
¿Qué significa “morir” hoy?
Puede ser dejar atrás el miedo para vivir en libertad. Puede ser renunciar al privilegio para alzar la voz por otros. Puede ser soltar el control para abrazar la vulnerabilidad del Evangelio. Morimos a lo viejo para que algo nuevo y más justo crezca.
Como Iglesia, estamos llamadas a ser terreno fértil para esas semillas de transformación. A reconocer y honrar las vidas que florecen desde la herida, y a acompañar con ternura y lucha los procesos de quienes, como Jesús, no huyen del conflicto, sino que lo atraviesan con amor.

TRAICIONADOS POR QUIENES DEBERÍAN AMAR
Mateo 26:14–16
“¿Qué me darán si se lo entrego?”
La historia de la Pasión comienza con una pregunta escalofriante: “¿Qué me darán si se lo entrego?” No fue pronunciada por un enemigo declarado, sino por uno del círculo íntimo. Judas no viene de afuera, viene de dentro. Y ese es el filo más cortante de la traición: no hiere solo por lo que quita, sino por quién lo hace.
En la Semana Santa también recordamos este dolor. No es solo la historia del sufrimiento físico de Jesús, sino del quebranto emocional de ser entregado por alguien en quien confiaba. El Salvador del mundo conoce en carne propia lo que es ser traicionado por quienes deberían haberlo cuidado.
Hoy, muchas personas también caminan con esa herida abierta. Mujeres que fueron silenciadas por líderes religiosos que predicaban amor. Personas queer expulsadas de comunidades que hablaban de gracia. Migrantes despreciados por iglesias que decían seguir al Cristo peregrino. El dolor más profundo no siempre viene del mundo, sino de la casa, del templo, del abrazo que se volvió puñal.
Y sin embargo, el Evangelio no se detiene en la traición. Jesús no se amargó, no se cerró, no dejó de amar. Aun sabiendo lo que venía, siguió sirviendo, sanando, incluyendo. Su respuesta al rechazo fue una mesa servida, una oración en Getsemaní, una cruz abrazada por amor.
Ese es el desafío y la esperanza para quienes han sido traicionados: no negar el dolor, pero tampoco dejar que nos defina. Jesús nos muestra que se puede ser herido sin convertirse en herida. Que el amor, cuando es real, sobrevive incluso a la traición.
Como Iglesia que busca justicia, estamos llamadas a romper ese ciclo. A no ser cómplices del dolor ajeno, a pedir perdón cuando hemos fallado, a crear comunidades donde el amor no sea condicionado, ni el compromiso tenga precio. A amar como Jesús: con todo, a pesar de todo.

LA CENA EN TIERRA AJENA
Lucas 22:19
“Tomó el pan, dio gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: ‘Esto es mi cuerpo, entregado por ustedes.’”
Jesús celebra su última cena en un lugar prestado. No era su casa, no era su tierra, no era una mesa propia. Era la cena de un migrante, de alguien que vivía bajo amenaza, bajo ocupación, sin un lugar donde recostar la cabeza. Y aun así, en tierra ajena, tomó el pan, dio gracias, y lo compartió.
En ese gesto hay una promesa y una pregunta. La promesa es que el amor no necesita tenerlo todo para darse por completo. La pregunta es si nuestras mesas hoy se parecen a la suya.
Hoy, millones de personas latinoamericanas celebran la vida, la fe y la esperanza lejos de su país. Madres que cocinan con nostalgia, hijos que traducen oraciones a dos idiomas, familias que oran por quienes quedaron atrás. Y como Jesús, también ellos y ellas parten el pan en tierra ajena. Y también entregan su cuerpo: en jornadas agotadoras, en trabajos invisibles, en luchas silenciosas por sobrevivir.
¿Les damos la bienvenida a nuestra mesa?
¿O hemos cerrado las puertas con excusas de ley, de temor, de tradición? ¿Nos atrevemos a reconocer el cuerpo de Cristo en quienes no tienen documentos, pero sí dignidad?
La mesa de Jesús no es exclusiva ni selectiva. Es una mesa abierta, hecha de gratitud y entrega. No importa si el pan es humilde o el lugar prestado. Lo que importa es el amor que se parte, la vida que se entrega, la comunidad que se forma.
Como Iglesia, estamos llamadas a preparar mesas como esa. Donde nadie quede fuera por su acento, su piel, su estatus, su historia. Donde el cuerpo de Cristo no sea solo un símbolo religioso, sino una realidad encarnada en quienes han sido desplazados, marginados, oprimidos.

CUERPOS CRUCIFICADOS HOY
Juan 19:30
“Consumado es.”
Jesús muere con estas palabras en los labios: “Consumado es.” No fue una muerte simbólica ni espiritualizada. Fue una ejecución pública, brutal, deliberadamente política. Lo mataron porque su amor desarmaba al poder, porque su mensaje incomodaba a los religiosos, porque su cuerpo encarnaba a los cuerpos que el imperio quería borrar.
Hoy, la cruz de Jesús no cuelga sola. Cristo sigue muriendo en los cuerpos despreciados por el mundo:
En las mujeres asesinadas por la violencia machista.
En los migrantes abandonados en el desierto, atrapados entre fronteras y muros.
En las personas golpeadas, expulsadas, criminalizadas por ser quienes son.
En cada vida desechada por un sistema que sacrifica a los más vulnerables para mantener privilegios.
Consumado es, dice Jesús, no como resignación, sino como acto final de entrega: su cuerpo quebrado se vuelve grito de denuncia y gesto de amor absoluto. Dios no está lejos del dolor, sino colgado en medio de él. La cruz, lejos de ser adorno, es testimonio de una solidaridad divina que se mete en la herida, que sufre con nosotres, que no se esconde.
La Semana Santa nos invita a mirar de frente las cruces actuales. A no huir del sufrimiento ajeno ni espiritualizar el dolor para hacerlo más cómodo. Nos llama a ver en cada cuerpo violentado un eco del Gólgota, y a comprometernos con la justicia como acto de fe. Porque la espiritualidad auténtica no gira la cara, sino que se arrodilla junto a los crucificados.
Y también nos recuerda que la historia no termina en el “Consumado es”. Que detrás de cada cruz hay una tumba vacía esperándonos. Pero no llegaremos a ella sin antes abrazar el dolor de este viernes santo continuo que viven tantas personas.
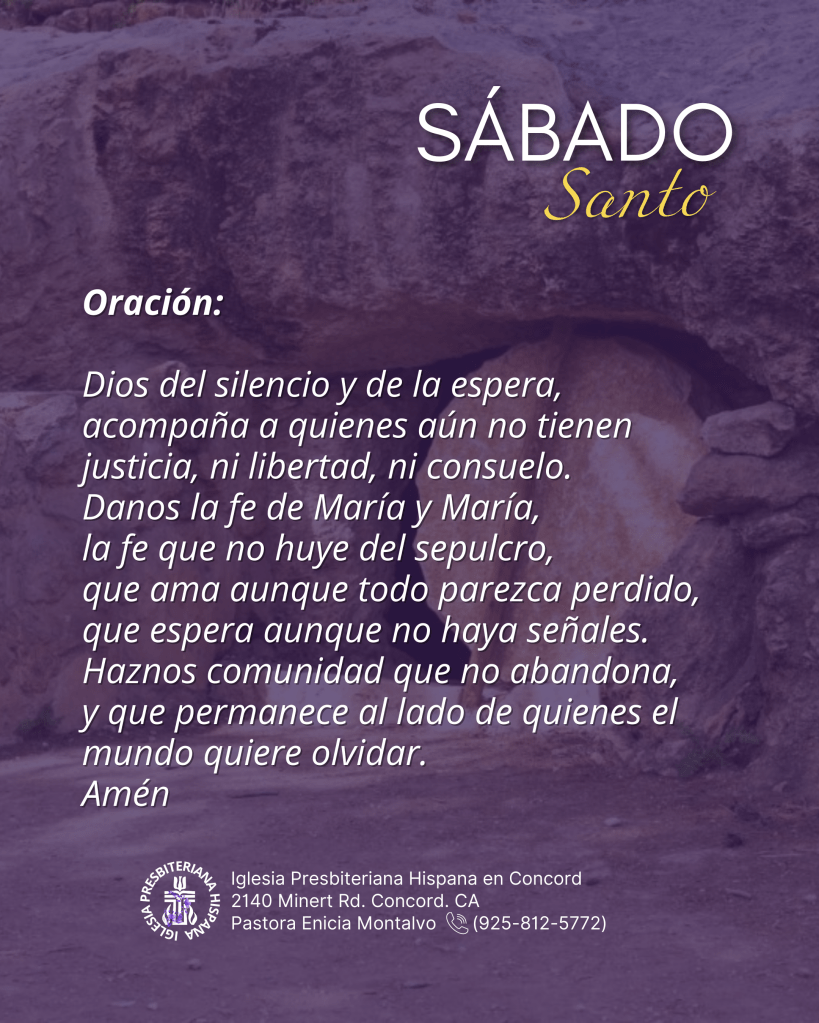
EL SILENCIO DE QUIENES ESPERAN JUSTICIA
Mateo 27:61
“María Magdalena y la otra María estaban allí sentadas frente al sepulcro.”
El Sábado Santo es el día del silencio. No hay milagros, no hay palabras, no hay señales. Solo ausencia. Solo el eco de un «consumado es» que aún no se convierte en “ha resucitado.” Es el día del duelo sin consuelo, del amor sin cuerpo, de la fe sin certezas.
Y allí están María Magdalena y la otra María. Sentadas. Sin huir. Sin explicación. Frente a una tumba cerrada, encarnan el corazón de quienes aman incluso cuando todo parece perdido. Su fe no es triunfalista. Es una fe que espera con el cuerpo roto y el alma abierta.
Este día representa a tantas personas en nuestro mundo que aún viven el sábado eterno de la espera:
Madres que esperan justicia por sus hijas desaparecidas o asesinadas.
Migrantes que esperan respuesta a su solicitud de asilo o libertad en centros de detención.
Personas que esperan ser aceptadas sin condiciones.
Pueblos que esperan verdad, reparación y paz.
A ellas y ellos también se les ha cerrado una tumba delante, muchas veces con el sello del sistema, de la ley, de la indiferencia. Y como las Marías, siguen allí. No por resignación, sino por fidelidad. Porque el amor verdadero no se retira, ni siquiera frente a la muerte.
La espiritualidad del Sábado Santo es la espiritualidad de quienes no tienen respuestas, pero tampoco abandonan. De quienes no pueden cantar, pero permanecen. De quienes no ven la luz, pero no dejan de esperar.
Como Iglesia, necesitamos aprender a habitar ese silencio. A no correr al domingo sin pasar por el sábado. A no llenar el dolor con palabras vacías, sino a acompañarlo con presencia y respeto. A reconocer que la fe más profunda a veces solo se sienta, llora, y espera.

RESUCITAR ES TAMBIÉN RESISTIR
Juan 20:18
“He visto al Señor.”
La primera predicadora de la resurrección no fue un apóstol, ni un sacerdote, ni un hombre. Fue María Magdalena: una mujer, una discípula, una voz que por siglos la Iglesia trató de silenciar, minimizar, deformar. Pero fue ella quien, con los ojos aún llenos de lágrimas, gritó la noticia que cambió la historia: “¡He visto al Señor!”
La resurrección no es solo un milagro espiritual: es un acto de resistencia divina. Jesús no volvió para “triunfar” como los poderosos entienden el triunfo. Volvió con las marcas de la cruz, con el cuerpo herido, para mostrar que el amor crucificado no puede ser sepultado para siempre. Que la injusticia no tiene la última palabra.
Resucitar es también resistir.
Es levantarse cuando el sistema te quiere hundido.
Es amar tu cuerpo cuando el mundo te dice que es impuro.
Es cruzar fronteras con esperanza, aunque te llamen “ilegal.”
Es decir tu verdad en una Iglesia que aún no está lista para escucharte.
Es soñar con justicia, aun cuando te digan que es imposible.
La resurrección de Cristo inaugura una nueva lógica: la de los reversos del Reino. Las mujeres predican. Los migrantes son bienvenidos. Las personas queer son imagen de Dios. Los pobres son bienaventurados. Las vidas descartadas se convierten en protagonistas del Evangelio.
“He visto al Señor” es también el grito de quienes han sido invisibilizados y hoy levantan su voz:
La madre que lucha por sus hijos.
El y la joven que exigen dignidad.
La familia migrante que construye hogar desde el desarraigo.
La comunidad que transforma el dolor en esperanza.
Como Iglesia, estamos llamadas no solo a celebrar la resurrección, sino a encarnarla. A resucitar estructuras, lenguajes, liturgias y corazones. A dar lugar a los testigos marginados. A proclamar, con María y con tantos otros: ¡Nadie es ilegal, indigno o impuro!